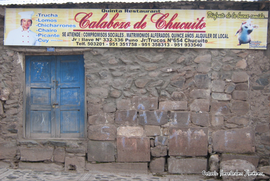¿LE VA A ECHAR AJÍ?
Octavio Hernández Jiménez
Muchos habitantes del Viejo Caldas nos prevenimos cuando alguien, en casa o en un sitio de gastronomía criolla, después de servir una sopa de lentejas, un sancocho de espinazo o de gallina, unos frisoles, unas empanadas, otro plato o platillo, pregunta: ¿le va a echar ají? La pregunta se justifica porque, entre nosotros, comer ají sigue siendo, en la generalidad de los casos, un acto voluntario.
Mientras muchos le echan a las empanadas encurtido (legumbres en vinagre o limón), sin que incomode su sabor, otros prefieren derramar, a cada bocado, una gota de ají picante.
Es el fruto de variados colores (no solo rojo), de un arbusto poblado de ramas y hojas verdes; frutica ante la que se previene quien la vea o escuche la palabra. Esa prevención cerebral es la que impacta a la persona.
Ají es uno de los primeros americanismos que se incorporaron a la lengua española. Según Joan Corominas, es voz taina y proviene de Santo Domingo. Se incorporó al idioma español desde 1493. El ají picante aparece en la gastronomía precolombina del resto de pueblos del continente y los indígenas aún lo consumen y se han enviciado a él.
Entonces, el término ají no es mexicano sino arawak, o sea de las islas caribeñas. Cristóbal Colón escuchó que se referían a este fruto con la voz haxi, chilli y uchú que él asoció con los pimientos que, antes de su viaje a América, ya habían importado a Europa desde el lejano oriente.
Colón llevó los ajíes a España y de allí pasaron al resto del viejo continente, de donde los transportaron al Asia y a la costa oriental de Estados Unidos. El sector occidental y suroccidental de Estados Unidos gusta mucho del ají picante pues gran parte de esta zona perteneció a España y luego a la república mexicana. Ochocientos conglomerados en Estados Unidos tienen nombres en español.
Simón Bolívar era aficionado al ají. Luis Perú de Lacroix, en el Diario de Bucaramanga, trae esta anotación: “(Bolívar), en la comida toma dos o tres copitas de vino tinto de Burdeos, sin agua, o de Madera y uno o dos de champaña… Hace uso de mucho ají o pimienta… come de preferencia el mejor pan, la arepa de maíz; come más legumbres que carne: casi nunca prueba los dulces, pero sí muchas frutas”.
En los cercos de las huertas aparecen, en forma esporádica, maticas de ají que germinan sin que alguien de ese hogar las haya sembrado. Tal vez, se trate de semillas que han crecido, producido y desaparecido de la vista, en ciclos sucesivos, desde tiempos inmemoriales, cuando los indígenas levantaron allí mismo sus tambos.
En el habla popular ha servido para formar palabras compuesta como la serpiente rabo de ají. El color rojo ha servido para la expresión ponerse como un ají con el significado de ponerse iracundo; no simplemente colorado. Si se habla de ají en un negocio se está hablando de algo oscuro o intrincado.
En 1860, en Bogotá, se publicó la obra “Lenguaje Gastronómico con un oráculo respondón, gastronómico, poético y romántico, escrito por una Sociedad de Gastrónomos hambrientos i dedicados a los Cachacos granadinos de ambos sexos” (Imprenta I Librería de F. Torres Amaya”, en la que aparece esta trova: “De vianda francesa/ se cubre la mesa;/ i aquí, rostro asado i ají colorado,/ con turmas cocidas/ de queso vestidas/ a nuestros banquetes/ den siempre esplendor”. A finales del siglo pasado las especies que más se vendían era la Chirca y chivato.
A pesar de ser tan común en Latinoamérica, cuando mencionan ají evocamos la gastronomía mejicana en donde los productos más utilizados en la cocina son el maíz, el chile (ají) y los frisoles, desde épocas precolombinas, con los ingredientes licuados en buena parte, así como los bocadillos en familia, la quesadilla habanera y el sándwich y frisoles jalapeños.
Hay variedad de chiles, con sabores y nombres distintos. Si el más picante es el habanero, los más utilizados para las salsas son el de árbol y el chipotle. Se consigue en salsa de tomate y aceite de oliva para mezclar con arroz, carne, granos y ensaladas, para untarles al pan y la arepa y, en la costa colombiana, al bollo de yuca.
Comentan que a niños de fuerte raigambre mexicana, desde la cuna, les untan ají en los labios para que vayan aprendiendo lo que les espera en cuestión de alimento y después no se hagan los remilgados.
En Perú, en cualquier galería de mercado, le dan preponderancia a la sección de ajíes. Son bellos; de varios colores (amarillo, rojizo y café) y expuestos ante los posibles clientes en forma abundante y de graciosas combinaciones formando un tapiz.
Es un área del mercado que, en Perú y Bolivia está en manos de personas con ancestros, apariencia e indumentaria indígena. A su lado venden otros productos, del campo como las hojas de coca para las jaquecas y dolores de estómago y el maíz que no solo es de color amarillo cuando está seco sino de un morado intenso, casi negro. Un colombiano viendo maíz negro se pone a imaginar cómo quedará una mazamorra cocinada con maíz de ese color.
Los efectos del ají abruman cuando se escucha que existen más de 8.000 variedades, distribuidas, en cinco especies. Al consumirlo, en una cantidad no prevista, las sensaciones más corrientes son de calor en el cuello y la cara y de dolor pues el ají contiene capsaicina, semilla que se encuentra en las placentas del fruto.
En el occidente colombiano se conocen el ají chirel, el morado, el pajarito, el ají de perro, el pimiento, el pique, el rocote, el vocato. Algunos de ellos los menciona Tomás Carrasquilla en Hace Tiempos (1935-1936).
Muchos al no medir la cantidad de ají que deberían haberle echado a la sopa, brincan como una pelota del ardor en la garganta. No pueden ni respirar. Mientras en unos países el ají se usa por lo picante, en otros es por su sabor para distintos platos.
En cuanto a medicina popular, la gente utiliza el ají pajarito para curar hemorroides. Eso sí, no se lo vaya a untar.
El ají tiene pocas calorías, acelera el metabolismo, sirve para curar la gripa, mejorar la congestión nasal y hace que el cerebro secrete analgésicos o endorfinas que producen una sensación relajante.
Previene la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ayuda a combatir el cáncer de estómago y de colon debido a que la capsaicina reduce el crecimiento de las células cancerígenas al contener vitamina A y B. Ayuda a quemar calorías con rapidez (Gisella N. Álvarez Sandoval).
El ají, entonces, no es solo condimento sensacional sino medicina que ayuda a prevenir enfermedades y es usado en productos reductores y en cosméticos.
Los ajíes de más venta en Colombia, son los mexicanos, los peruanos y los colombianos. En este comienzo de milenio, Colombia se ha convertido en uno de los principales cultivadores de ají, en el mundo.
Cuenta Gisella Álvarez que a Colombia vienen chefs de todas partes a comprar ajíes e Iván Galofre, director del Gato Dumas, para Colombia, comenta que: “Lo que más se consume es nativo del país y es de Santander, el pajarito, el limón y el dulce”. Ají es.

OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
(San José de Caldas, 1944), bachiller del Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía (1962) y luego profesor del mismo centro educativo. Profesor de la Universidad de Cundinamarca (1974-1975). Profesor Titular y Profesor Distinguido de la Universidad de Caldas, en Manizales (1976-2001). Primer decano de la Facultad de Artes y Humanidades (1996-1999) y Vicerrector Académico (E.) de la misma Universidad (1996). Premio a la Investigación Científica, Universidad de Caldas, (1997). Primer Puesto en Investigación Universitaria, Concurso Departamento de Caldas-Instituto Caldense de Cultura (2000). Primer Puesto Categoría de Ensayo Nuevos Juegos Florales, Manizales, (1993 y 1995). Miembro Fundador de la Academia Caldense de Historia, Socio Fundador del Museo de Arte de Caldas, Miembro de la Junta Directiva de la Orquesta de Cámara de Caldas. Orden del Duende Ecológico (2008).
* OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ha publicado las siguientes obras: Geografía dialectal (1984), Funerales de Don Quijote (1987 y 2002), Camino Real de Occidente ( (1988), La Explotación del Volcán (1991), Cartas a Celina (1995), De Supersticiones y otras yerbas (1996), El Paladar de los caldenses (2000 y 2006), Nueve Noches en un amanecer (2001), Del dicho al hecho: sobre el habla cotidiana en Caldas (2001 y 2003), El Español en la alborada del siglo XXI (2002), Los caminos de la sangre (2011), Apía, tierra de la tarde (2011). Su ensayo “El Quijote en Colombia” hace parte de la Gran Enciclopedia Cervantina, de Carlos Alvar (2006).
* “El humanista Octavio Hernández Jiménez contribuye a la afirmación de la cultura popular en Caldas. Él, con ese orgullo caldense que siempre expresa en sus escritos, se ha empeñado en divulgar el folclor regional, pensando siempre en afirmar la identidad y autenticidad de la cultura caldense en el marco y relaciones con la cultura popular colombiana. El humanista caldense tiene una fuerza cultural muy significativa en el conocimiento y cultivo del folclor y en los aspectos diversos de la cultura popular que reflejan la esencia del alma colombiana. Octavio Hernández en su obra transmite la idea de que es necesario fortalecer en los caldenses la conciencia regional y nacional como pueblo de grandes valores y atributos” (Javier Ocampo López, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombia de Historia, en el texto “Octavio Hernández Jiménez, el humanista de la caldensidad”, 2001).
Título: Orden del Duende Ecológico.
“República de Colombia/ Alcaldía Municipal San José Caldas/ Nit. 810001998-8/ II Fiestas de Mitos y Leyendas. Resolución Nro 093-08 Octubre 09 de 2008. Por medio de la cual se otorga la Orden del Duende Ecológico. El Alcalde Municipal de San José Caldas, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y, CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo Municipal número 216 de 2008, se creó la Orden Del Duende Ecológico, máxima condecoración que el Alcalde Municipal concede a sus ciudadanos más destacados. Que es deber de esta Administración exaltar las cualidades y virtudes de una Persona Ilustre del Municipio que con su actuar ha dejado en alto el nombre del Municipio. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez es reconocido como un señor íntegro en medio de sus labores misionales, amante de la tradición y cultura propias de nuestra región, las cuales da a conocer como embajador de nuestro municipio a nivel regional y nacional. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez se ha destacado como un insigne señor, cívico por excelencia, colaborador incansable; se ha hecho presente en el desarrollo de importantes programas que han impulsado el progreso de nuestro Municipio, difundiendo ejemplo para presentes y futuras generaciones. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez se ha destacado en el estudio de la influencia de los mitos y leyendas y su divulgación dentro del Municipio de San José Caldas. Que según estudios realizados por el Doctor Octavio Hernández Jiménez, dentro de la historia del municipio se creó la figura del Duende Ecológico para preservar las aguas, nombre que hoy recibe la presente Orden. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: Artículo Primero: Otorgar la Orden Duende Ecológico al Doctor Octavio Hernández Jiménez. Artículo Segundo: Exaltar las cualidades de tan ilustre personaje, quien con su excelente desempeño ha dejado un gran legado en el arte de escribir y en la conservación del patrimonio cultural. Artículo Tercero: Hacerle entrega de una placa al Doctor Octavio Hernández Jiménez, en acto público a realizarse el día 09 de octubre de 2008. Artículo Cuarto: Copa de la presente resolución será entregada en nota de estilo al Doctor Octavio Hernández Jiménez, en dicho acto. Comuníquese y cúmplase. Expedida en San José Caldas, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Daniel Ancízar Henao Castaño, Alcalde Municipal”.
octaviohernandezj@espaciosvecinos.com
Compartir
Sitios de Interés